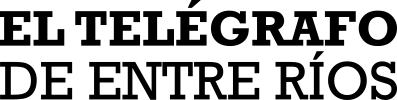Dos acompañantes terapéuticas trazaron sus recorridos entre instituciones, territorios y escuelas. Un intento de reconstruir las trayectorias y el trabajo silencioso de Luciana Bonfil y Gabriela Vassel
Por Gastón Emanuel Andino
Luciana Bonfil había nacido en Rosario, pero su historia se había ido estirando entre El Trébol, Colonia Avellaneda y Paraná como un hilo que se tensaba sin romperse. Desde pequeña supo que los territorios podían cambiar, pero no la forma de mirar. Esa sensibilidad, que no se aprende en ningún manual, la condujo años después a formarse como acompañante terapéutica: un oficio sin garantías, hecho de presencia, de ritmos y de espera.
Durante sus prácticas en Red Puentes Federal descubrió la materia viva de su profesión. Allí, donde las puertas seguían abiertas para personas en situación de calle y consumos problemáticos, comprendió que el acompañamiento no era un gesto reservado a consultorios, sino una trama que se armaba en cocinas comunitarias, en talleres improvisados y en veredas donde el mate devolvía, siquiera un instante, el pulso de un lazo social en ruinas. El Paradigma de Salud y Derechos Humanos no era entonces solamente un enunciado académico sino también, un modo de estar, una ética que sostenía al sujeto en su singularidad respirante.
En ese espacio comunitario, el trabajo interdisciplinario se instalaba como un organismo vivo. Psicólogos, trabajadores sociales, talleristas y cocineras tejían resistencias pequeñas pero firmes frente al recorte y al vaciamiento. Luciana aprendió que acompañar era sostener, pero también retirarse; ser puente, borde, silencio. El lazo transferencial, lo sabía, se tejía con lentitud: se adentraba en la cotidianeidad ajena como extranjera invitada, nunca como dueña de un territorio.
Pero fuera de ese ámbito, su rol se volvía difuso. A veces convocada de manera tangible, otras veces reducida al lugar de asistente o niñera escolar, veía cómo su tarea era malentendida. En instituciones privadas, la palabra del Acompañante Terapéutico (AT) parecía adquirir valor según quién la escuchara. Y mientras su trabajo comunitario habilitaba horizontes, el sistema de salud los encogía. Las obras sociales negaban prestaciones o pagaban cifras humillantes: OSER, recordaba, había abonado montos que no cubrían ni la mitad de una hora de trabajo. En ese escenario, la urgencia de una Ley Nacional de Acompañamiento Terapéutico se volvía una necesidad vital, no solo para jerarquizar la práctica sino para garantizar que quienes la necesitaban pudieran acceder a ella sin depender de la suerte o del bolsillo.
Aun así, ella seguía apostando. Recordaba con emoción el día en que acompañó a los Puenteros al Primer Congreso de Salud Mental e Intervenciones Comunitarias. Los vio cruzar el umbral de la facultad como quien ingresa por primera vez a un territorio que también le pertenece. Comprendió entonces que su tarea podía inscribir a alguien nuevamente en un nosotros, aunque sea solo por un instante.
Sus brújulas habían sido siempre la supervisión y el análisis personal. Gracias a esos espacios podía distinguir lo propio de lo ajeno, identificar cuándo mordía la banquina y cuándo avanzaba con más claridad ética. Acompañar requería una disciplina afectiva: abstenerse de imponer saberes, de pedagogizar, de colonizar el mundo del otro. Sabía, además, que la salud mental también se defendía desde lo colectivo: salarios dignos, instituciones que no abandonaran a trabajadores ni usuarios, condiciones que no precarizaran el cuidado. Aunque el panorama argentino estuviera marcado por el desmantelamiento, quedaban pequeñas resistencias, escritas en la humildad de cada gesto compartido. Y en esas resistencias entre sus caminatas, sus miradas y sus silencios, latía el corazón mismo de su oficio.
Gabriela Vassel, en cambio, arribó a Paraná desde Santo Tomé una década atrás. Es Técnica en Acompañamiento Terapéutico y licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) al igual que Luciana. Había construido su recorrido en territorios diversos. Sus prácticas en el Hospital Escuela de Salud Mental la habían acercado a un modo de intervención donde la complejidad era norma y no excepción. Luego, el mapa de su trabajo se expandió hacia escuelas primarias, secundarias, modalidades integrales y residencias socioeducativas. Sabía que el campo del AT era amplio y poroso, atravesado por instituciones de salud, educación y también por lo jurídico. Y había observado un fenómeno particular: después de la pandemia, crecieron los malestares en niños y adolescentes, y la salud mental comenzó a ocupar un lugar más visible en las escuelas. Algunas instituciones, contaba Gabriela, ya tenían incorporada la figura del AT y conocían sus funciones; en otras, en cambio, era necesario construir ese conocimiento desde el diálogo.
El desafío, decía, era la articulación: delimitar intervenciones, despejar malentendidos, abrir preguntas. Recordaba aquella escuela secundaria donde trabajó como AT y donde debió reunirse con directivos, docentes y equipos técnicos para explicar sus tareas, tiempos y modos. Dar a conocer el rol es uno de los modos mediante los cuales ella considera que siempre se fortalece la profesión.

El vínculo terapéutico, para ella, se tejía en la singularidad: un tiempo inicial para conocerse, para explorar intereses y gustos, y desde allí un lazo orientado por los objetivos del caso. Ese vínculo no incluía solo al usuario sino a todo su entorno: familias, docentes, pares. Lo cotidiano era su ámbito de intervención y su particularidad como AT: estar en la cercanía, en los aprendizajes, en los tropiezos.
La escucha es su herramienta de guía. Más allá de lo dicho por equipos o familias, lo esencial era captar el deseo y el modo de ser de cada usuario, aquello que emergía con paciencia y no de inmediato. Incluso frente a quienes no hablaban, ella buscaba construir un espacio donde lo singular pudiera aparecer, porque era a través de la escucha y la mirada donde el otro se hacía visible.
Las supervisiones, contaba Gabriela, eran pilares fundamentales. Desde 2021 coordinaba junto a su colega Florencia Páez un espacio llamado Akrópolis, donde ofrecían supervisión y orientación para otros colegas AT. Allí podía detenerse, repensar intervenciones, orientarse en momentos de dudas u obstáculos. La supervisión era un espacio profesional autónomo; las instituciones, en cambio, podían ofrecer intercambios o reuniones de equipo, pero no ese espacio de profundidad técnica que el AT necesitaba para sostener su ética.
También sabía que las políticas públicas influían de manera directa en el acceso a la salud mental. Honorarios bajos o prestaciones no cubiertas limitaban ese acceso. Y, como Luciana, consideraba, también y de manera urgente, una Ley Nacional de Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico. Cada provincia operaba con normativas propias y generaba escenarios muy dispares. En Entre Ríos había sido histórico el surgimiento del primer Colegio de AT en el año 2020, un paso hacia un reconocimiento más amplio. Una ley nacional –sostenía–, permitiría mejorar las condiciones laborales, integrar a los AT en instituciones públicas y garantizar la cobertura obligatoria de sus intervenciones.
Entre los recorridos de Luciana y Gabriela se dibujaba, entonces, una pregunta: ¿dónde se sostenía realmente la salud mental? Tal vez en esos gestos mínimos que no entraban en estadísticas; tal vez en las instituciones que seguían resistiendo al recorte; quizá en los vínculos que abrían a alguien la posibilidad de volver a inscribirse en un lazo. Ambas lo sabían: acompañar había sido siempre “caminar junto al otro” para que pudiera, como decía Ocariz y, como recordaba Luciana, “volver a relanzar la relación del sujeto con el mundo”. Allí, en esas orillas discretas y persistentes, respiraba la forma más humana del acompañamiento terapéutico.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.